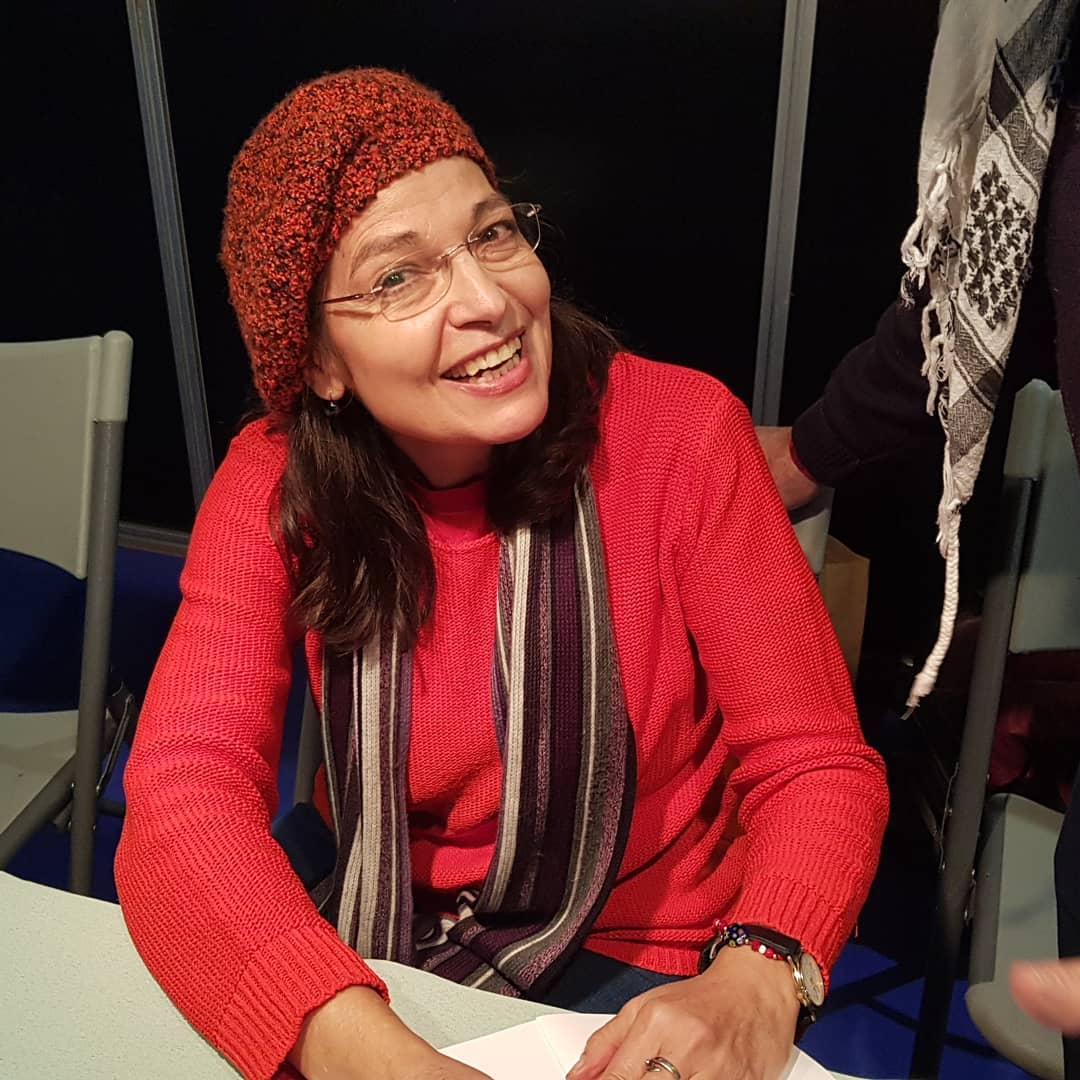Tenía yo once años cuando realicé mi primera salida al monte. Fue organizada por el colegio y yo ignoraba todo acerca de ese lugar al que nos iban a llevar. El destino era poco relevante. El principal atractivo para aquella niña lo constituía la perspectiva de pasar un domingo con las compañeras, bajo la atención que nos prestara la monja responsable de velar por todas. En casa, los días precedentes estuvieron llenos de consejos: si miras a los lados en el autobús te marearás, cierra bien la fiambrera y la cantimplora –ambas de estreno-, abrígate si sudas. De algún modo, mis padres vivieron aquello como un ritual iniciático en las vísperas de un cambio importante en mi existencia.
Aquella salida al monte, en una jornada ventosa con los últimos retales del invierno, con una bolsa de deporte Munich 72 por mochila y los pies calzados con zapatillas de hacer gimnasia en vez de botas –pocas chicas disponían de las Chirucas propias de campamentos-, me introdujeron en el mundo de gozar al aire libre de la camaradería de compartir intemperie y privilegiar el disfrute del paisaje frente al esfuerzo de afrontar irregularidades del terreno. Aquel día, en un autocar curtido en épicas por aquellas carreteras, la chiquilla que hasta entonces solo había pisado asfalto y barro de parque urbano, regresó a la ciudad convertida en montañera.
En este once de diciembre, Día Internacional de las Montañas, vuelve a mí aquella criatura y me pregunta cómo está el panorama. Y me apena responderle que mal, muy mal, porque el Gobierno de Aragón, lejos de entender la naturaleza y apreciarla como auténtico valor para bienestar de la población -fundamentalmente de la que vive y quiere seguir viviendo en el medio rural-, persevera en dilapidar dinero –dinero público, para mayor indignación- en el sector de una nieve que se bate en retirada y que, por mucho que una legión de cañones se obstine en generar, no conseguirá más resultado que arruinar en todos los sentidos las posibilidades para encarar el futuro con optimismo.
Ya hay voces, muchas y contundentes, que en los pueblos se alzan para pedir adecuada dotación presupuestaria para una UVI móvil en Jaca, para proponer que la antigua residencia de Panticosa sirva para acoger a los mayores, para rebelarse contra el telecabina Benasque-Cerler, para evidenciar la inutilidad del que unirá Candanchú y Astún, para reclamar la debida cobertura a las necesidades reales de vivienda –no alojamientos turísticos-, para reivindicar la protección de enclaves tan paradisíacos como Canal Roya. Y esas voces, avaladas desde la desapasionada y objetiva tribuna de la ciencia, merecen una actuación más cabal que el mantra que, como salmo responsorial envía el Gobierno de Aragón a los requerimientos de la ciudadanía: ¿Sanidad…? Nieve. ¿Educación…? Nieve. ¿Soporte para Dependencia…? Nieve. ¿Medio Ambiente…? Nieve. ¿Iniciativas para empleo digno…? Nieve. Si la nieve no existe, nosotros la fabricamos sin escatimar medios. Y si por incumplimiento de plazos de ejecución o de inadecuada utilización toca devolver a Europa –y con intereses- los fondos asignados, ya sabemos quiénes sufrirán las consecuencias. Sí, los que habrán perdido territorio, esperanza y dinero.
Hoy, Día Internacional de las Montañas, con aquella niña en mi memoria y con el convencimiento de que destruir los hábitats en aras a la codicia de unos cuantos -y a la pasividad de quienes consideran estas alertas como una pataleta de ecologistas-, celebro esta fecha y me sumo a condenar que el Gobierno de Aragón prosiga en su afán de inundar de blanco un porvenir que, jalonado de disparates para reaccionar ante el cambio climático, se adivina muy negro.